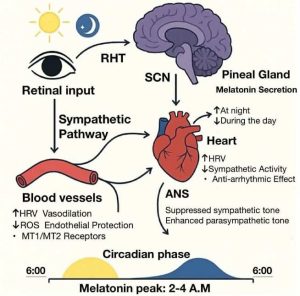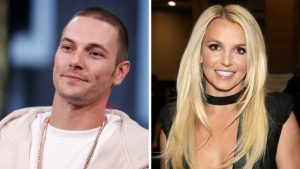Ejercicio y resultados oncológicos: ¿Qué sabemos y hacia dónde vamos?

En 2001, la Sociedad Americana del Cáncer (ACS) fue una de las primeras en destacar la importancia potencial del ejercicio físico regular para el control de síntomas en pacientes oncológicos. Sin embargo, en aquel momento se afirmaba que aún no se podía determinar si la actividad física influía en la recurrencia o progresión del cáncer. Desde entonces, el campo de la “oncología del ejercicio” ha experimentado un notable crecimiento, y hoy el ejercicio es considerado una estrategia de apoyo legítima por muchas sociedades científicas internacionales. No obstante, aún no se ha alcanzado un consenso sobre si el ejercicio mejora directamente los resultados clínicos del cáncer, como la recurrencia o la supervivencia.
Las guías publicadas por la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) en 2022 concluyeron que no existía evidencia suficiente para recomendar el ejercicio como tratamiento dirigido a mejorar los resultados oncológicos durante los tratamientos. Ante esta incertidumbre, el autor propone una estructura de investigación translacional simplificada con cinco pasos: (1) epidemiología de descubrimiento, (2) epidemiología molecular, (3) estudios preclínicos, (4) ensayos clínicos tempranos (fase 0 a 2a) y (5) ensayos de eficacia clínica (fase 2b y 3). A través de este marco, se analiza el progreso actual y las principales lagunas de conocimiento.
- Epidemiología de descubrimiento
Existe sólida evidencia observacional que sugiere una asociación entre el ejercicio y una menor mortalidad en diversos tipos de cáncer, especialmente en el cáncer de mama. Sin embargo, la mayoría de los estudios se han centrado en la mortalidad general, sin explorar de manera suficiente resultados clínicamente más robustos como la supervivencia libre de progresión (PFS) o la supervivencia libre de enfermedad invasiva (iDFS), que se confirman por criterios radiológicos objetivos.
Además, casi el 80% de esta evidencia se basa en cáncer de mama, lo que deja muchas otras localizaciones tumorales poco estudiadas. La mayoría de los estudios dependen de autoinformes para medir la actividad física, lo cual puede generar sesgos. Las nuevas tecnologías como los dispositivos portátiles permiten una cuantificación más objetiva y continua de la actividad física, algo crucial para establecer relaciones dosis–respuesta.
Otra limitación clave es la escasa utilización de diseños con medidas repetidas en el tiempo, que permitirían investigar si cambios en los niveles de ejercicio se relacionan con mejores resultados clínicos. En este sentido, se sugiere el uso de enfoques como la emulación de ensayos clínicos (“target trial emulation”), una metodología que replica un ensayo clínico aleatorizado a partir de datos observacionales, lo que podría aportar evidencia más cercana a la causalidad.
- Epidemiología molecular
Este campo busca identificar características moleculares del tumor o del huésped que predigan una mayor sensibilidad al ejercicio. Los estudios sugieren que la respuesta al ejercicio puede variar según el subtipo molecular del tumor. En cáncer de mama, por ejemplo, algunos estudios indican que los tumores con receptores de estrógeno positivos responden mejor al ejercicio. En cáncer colorrectal, ciertas características moleculares como la positividad a COX-2, la negatividad a CTNNB1 y la expresión del gen CDKN1B también parecen predecir una mayor sensibilidad a los efectos del ejercicio.
Sin embargo, esta área aún está en fase exploratoria, y la evidencia no es suficiente para guiar decisiones clínicas personalizadas. Se necesitan estudios más amplios que vinculen datos genómicos tumorales y del huésped con exposiciones al ejercicio. Esto permitiría diseñar ensayos tipo “tumor-agnóstico”, donde la selección de pacientes no se base en el tipo de tumor, sino en características moleculares comunes.
- Estudios preclínicos
En los modelos animales, el ejercicio ha demostrado tener efectos antitumorales en cánceres como melanoma, mama y páncreas. Además de frenar el crecimiento tumoral, el ejercicio parece mejorar la respuesta a tratamientos como quimioterapia e inmunoterapia. Estos modelos han permitido identificar mecanismos potenciales, como la movilización de células inmunitarias, la reducción de hipoxia tumoral o la modificación del microambiente tumoral.
A pesar de estos avances, existe una gran necesidad de estudios más estandarizados que usen modelos animales representativos del cáncer humano, como ratones humanizados. También se recomienda estudiar la relación dosis–respuesta del ejercicio, investigar mecanismos moleculares específicos y utilizar modelos de enfermedad residual mínima o dormancia tumoral, ya que reflejan mejor el contexto clínico del seguimiento oncológico a largo plazo.
- Ensayos clínicos tempranos (Fases 0 a 2a)
Los ensayos de fase 0 y 1 permiten evaluar si el ejercicio tiene actividad biológica antitumoral y qué dosis podrían ser efectivas. La mayoría de los estudios previos solo han explorado una dosis (~120 min/semana), y en general se han enfocado en síntomas y calidad de vida, no en resultados oncológicos.
Un ensayo reciente liderado por el equipo del autor en pacientes con cáncer de próstata evaluó seis niveles crecientes de ejercicio (90–450 min/semana). Se encontró que 225 min/semana (45 min cinco veces por semana) era una dosis factible y con actividad biológica, identificándose como la dosis recomendada para futuras fases. El ensayo fue completamente digital y descentralizado, lo que facilitó la supervisión remota y la inclusión de pacientes alejados de centros médicos.
Ensayos similares podrían desarrollarse en cáncer de mama, evaluando combinaciones de ejercicio con quimioterapia, dado que hay datos preclínicos y clínicos que apoyan su sinergia. Asimismo, el ejercicio en combinación con inmunoterapia es otra área prometedora, aunque su factibilidad aún debe ser evaluada.
- Ensayos de eficacia clínica (Fases 2b y 3)
Los ensayos de fase 2b aún no se han publicado en oncología del ejercicio. Su desarrollo debería basarse en evidencia sólida sobre dosis, efecto biológico esperado y criterios de selección de pacientes. Por su parte, ya se están desarrollando ensayos de fase 3 en cáncer de colon, mama y ovario. Estos estudios evaluarán si el ejercicio puede mejorar resultados clínicos como la tasa de respuesta patológica completa (pCR), la PFS o la supervivencia global (OS).
No obstante, llevar a cabo este tipo de ensayos es complejo. El ensayo INTERVAL-GAP4, por ejemplo, que exploraba ejercicio intenso en cáncer de próstata metastásico, tuvo que cerrarse anticipadamente por dificultades de reclutamiento.
Conclusión
A pesar de más de dos décadas de avances, el ejercicio aún no se considera un tratamiento estándar para mejorar los resultados clínicos en oncología. El autor subraya que el potencial terapéutico del ejercicio como estrategia antitumoral sigue siendo alto: es accesible, no tóxico y con posibilidad de aplicarse de forma agnóstica al tipo de cáncer.
Para que esta promesa se convierta en realidad, se deben cubrir importantes lagunas de conocimiento mediante estudios que integren tecnología de punta (biopsias líquidas, secuenciación genómica, telemedicina) con diseños metodológicos rigurosos. Con estos avances, es posible que en los próximos 25 años el ejercicio terapéutico adquiera un rol central en el tratamiento del cáncer, transformando tanto la investigación como la práctica clínica.
Acceso libre al artículo original en: https://www.fisiologiadelejercicio.com/wp-content/uploads/2025/06/Exercise-and-cancer-outcomes.pdf
Referencia completa:
Jones LW. Exercise and cancer outcomes: What do we know and where next? J Sport Health Sci. 2025 Jun 18:101068. doi: 10.1016/j.jshs.2025.101068.