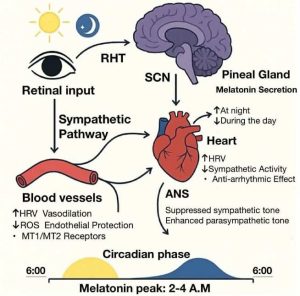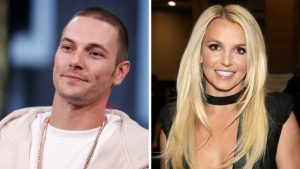Inmersión agua fría / agua caliente en la recuperación de futbolistas

Gustafsson J, Montiel-Rojas D, Romare MGA, Johansson E, Folkesson M, Pernigoni M, Frolova A, Brazaitis M, Venckunas T, Ponsot E, Chaillou T, Edholm P. Cold- and hot-water immersion are not more effective than placebo for the recovery of physical performance and training adaptations in national level soccer players. Eur J Appl Physiol. 2025 Jun 11. doi: 10.1007/s00421-025-05835-w.
El fútbol competitivo es un deporte intermitente que exige repetidos esfuerzos de alta intensidad (sprints, saltos, cambios de dirección), combinados con carreras submáximas. A lo largo de la temporada, la densidad de partidos y entrenamientos intensifica la necesidad de estrategias de recuperación que permitan restaurar el rendimiento físico, prevenir lesiones y favorecer adaptaciones positivas al entrenamiento.
Entre las estrategias más utilizadas, la inmersión en agua fría (CWI) ha ganado popularidad entre los equipos de élite, aunque su aplicación se basa más en la creencia que en una sólida evidencia científica. Los estudios sobre la eficacia de CWI muestran resultados contradictorios: algunos reportan beneficios en el rendimiento (saltos, sprints, fuerza), mientras que otros no encuentran efectos significativos. Estas diferencias podrían explicarse por variables como el tipo de ejercicio previo, las características de la muestra (edad, nivel competitivo) y las condiciones ambientales.
Más preocupante aún, recientes metaanálisis y estudios en hombres activos indican que el uso repetido de CWI puede afectar negativamente las adaptaciones al entrenamiento de fuerza, como la hipertrofia muscular, fuerza máxima y resistencia a la fatiga. Este efecto parece atribuirse a una disminución de la síntesis proteica y de las señales anabólicas, lo cual podría tener consecuencias importantes en jugadores jóvenes que aún están en desarrollo físico.
En contraste, la inmersión en agua caliente (HWI) ha recibido menos atención, aunque algunos estudios apuntan a beneficios similares a los de CWI, como una mejor recuperación de la potencia de salto o incluso mejoras en el rendimiento repetido en sprint. Estos efectos se atribuyen a un aumento de la temperatura intramuscular y de la resíntesis de glucógeno. A diferencia de CWI, algunas investigaciones sugieren que HWI podría potenciar adaptaciones positivas en la fuerza isométrica, aunque no necesariamente en el salto ni en el aumento de masa muscular. Sin embargo, faltan estudios que evalúen la eficacia de HWI en la recuperación tras el entrenamiento o partidos en fútbol.
Un aspecto clave que debe considerarse es el efecto placebo. La percepción subjetiva del atleta sobre la eficacia de una estrategia puede influir en su recuperación, independientemente del efecto fisiológico real. Algunos estudios ya han mostrado que CWI no es más efectiva que un placebo en mejorar la recuperación tras el ejercicio.
Hasta la fecha, no existían estudios que compararan directamente CWI, HWI y un placebo en jugadores de fútbol. Por ello, los autores se propusieron dos objetivos:
- Evaluar si CWI o HWI mejoran la recuperación del rendimiento físico respecto a un placebo tras un partido simulado de fútbol.
- Determinar si el uso repetido de estas estrategias afecta a las adaptaciones al entrenamiento durante 15 semanas.
Los autores hipotetizaron que ni CWI ni HWI serían superiores al placebo en cuanto a recuperación, pero que en el largo plazo, HWI podría favorecer las adaptaciones físicas, mientras que CWI podría tener un efecto perjudicial.
Recuperación aguda tras un partido simulado
Este estudio fue el primero en comparar directamente CWI, HWI y placebo en jugadores jóvenes de fútbol. Se utilizó una versión modificada del test de Copenhague para simular un partido, el cual mostró demandas fisiológicas (frecuencia cardíaca, percepción del esfuerzo, lactato) comparables a un partido real.
Tras el partido, el rendimiento en tests de resistencia submáxima, sprint de 20 m, salto CMJ y fuerza isométrica se vio afectado de forma similar en todos los grupos. Ni CWI ni HWI mostraron ventajas sobre el placebo en la recuperación a las 21 o 45 horas. Esto incluye parámetros clave como el tiempo de sprint, la altura del salto, la fuerza isométrica máxima y el tiempo hasta el agotamiento en contracción submáxima.
Respecto al salto, se observó una disminución inmediata tras el partido, atribuida a una ejecución diferente del movimiento (menor profundidad de sentadilla), posiblemente por fatiga. A las 21–45 horas, esta reducción persistía sin diferencias entre grupos. El sprint también mostró un empeoramiento similar en todos los grupos.
La fuerza isométrica máxima y la resistencia a la fatiga (TTE) también disminuyeron de forma similar en todos los grupos. Estos resultados contrastan con estudios previos que sí observaron beneficios con CWI, aunque muchas veces sin incluir un grupo placebo. Los autores sugieren que el efecto placebo podría explicar parcialmente los beneficios observados en otros estudios, y que, en condiciones frías (<9 °C), ni CWI ni HWI tienen efecto adicional sobre la recuperación.
Adaptaciones al entrenamiento tras 15 semanas
En esta fase, los participantes siguieron su rutina habitual de entrenamiento y aplicaron sus respectivos métodos de recuperación 2–3 veces por semana durante 15 semanas. No se observaron diferencias significativas entre grupos en cuanto a número de sesiones realizadas, crecimiento en altura o composición corporal.
Todos los grupos aumentaron masa libre de grasa (~2 kg), fuerza máxima y resistencia muscular. También se redujo ligeramente el tiempo en el sprint de 20 m en los grupos placebo y HWI, pero no en el grupo CWI. Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas entre grupos.
Sorprendentemente, la altura de salto CMJ disminuyó ligeramente en todos los grupos, lo cual podría explicarse por un cambio en la técnica del salto (menor profundidad). Aunque la fuerza y potencia se incrementaron, estos cambios no se tradujeron en mayor altura de salto. Esto sugiere que la técnica influye tanto como la capacidad neuromuscular en este tipo de test.
Aunque algunos estudios anteriores mostraron efectos negativos de CWI en adaptaciones de fuerza tras ejercicios de resistencia, en este caso no se observaron efectos perjudiciales claros. Lo mismo aplica a HWI, que en estudios con patinadores mostró posibles beneficios en VO₂max o fuerza isométrica, aunque en el presente trabajo no se replicaron tales hallazgos. La variabilidad en los resultados de la literatura puede deberse a factores como la duración del tratamiento, tipo de ejercicio realizado, o las características de los participantes.
Un hallazgo interesante es que, aunque no hubo diferencias significativas, CWI mostró una tendencia a obtener menores ganancias en rendimiento neuromuscular en comparación con HWI y placebo. Esto coincide con otros estudios que sugieren que CWI podría atenuar las adaptaciones a largo plazo, especialmente en jóvenes en desarrollo.
Conclusión
Los resultados del estudio indican que ni la inmersión en agua fría ni en agua caliente son más efectivas que un placebo para la recuperación aguda del rendimiento físico tras un partido simulado de fútbol, al menos en un entorno fresco. Además, el uso repetido de estas estrategias durante 15 semanas no tuvo efectos significativos en las adaptaciones al entrenamiento en jugadores jóvenes de fútbol. Estos hallazgos sugieren que las estrategias de recuperación deben reevaluarse críticamente y que el efecto placebo tiene un papel relevante que no debe subestimarse.
Acceso libre al artículo original en: https://www.fisiologiadelejercicio.com/wp-content/uploads/2025/06/Cold-and-hot-water-immersion-are-not-more.pdf